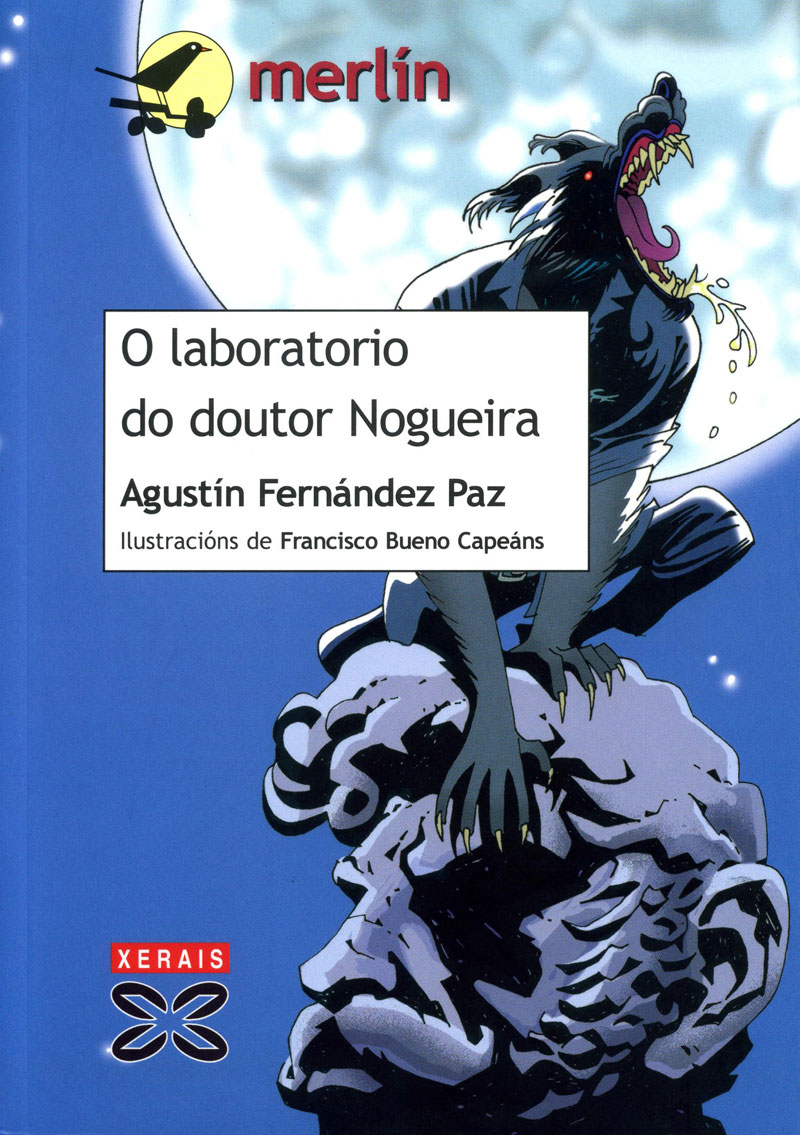“
Los recuerdos son como los libros. Solo importan los que permanecen”. Así comienza
La isla del padre, de Fernando Marías. Y así es su relato: una hojarasca de recuerdos de infancia, juventud y madurez que tienen como punto de partida la muerte de su padre, Leonardo Marías. Las relaciones paterno-filiales son, por lo tanto, el eje central de la obra. A la trama principal, el autor suma la reflexión sobre el propio acto de escribir, en un concienzudo esfuerzo metaliterario:
“las palabras que elijo para contar quién fue mi padre cuentan en realidad quién soy yo”. Fernando Marías va pergeñando remembranzas que habían permanecido en estado de latencia y que, a raíz del óbito de su padre, afloran y se sedimentan en la casa familiar en la que comienza y termina su obra, cerrando una etapa de su vida, enterrada en el monte Pagasarri. Comprendemos así el proceso de escritura de la obra, la novelización de su experiencia vital.
A los recuerdos desvaídos, difusos, imprecisos…, se añade lo ficticio, lo novelado, por lo que no podemos hablar de pura autobiografía, sino fundamentalmente de ficción. La narración se nos presenta, en ocasiones, confusa porque el lector camina entre recuerdos nebulosos, sin que estos queden lo suficientemente claros como el alcoholismo del hijo apenas sugerido o la estancia del padre en Madrid y en Buenos Aires.
El libro es un homenaje al padre, sin embargo más que una elegía, es un canto a la vida que compartieron con sus altibajos. El autor idolatra a su padre, marino de profesión y casi siempre ausente por sus largos y, para el niño Fernando, fantásticos viajes, poblados de piratas, maleantes y leyendas. Escribe, en suma, para redimirse del tiempo perdido y no aprovechado con ese héroe misterioso -su padre- que se convierte en su referente vital.
La evocación conduce al lector a diferentes espacios: al Bilbao natal del escritor, en el que destaca el monte Pagasarri, símbolo de la unión entre padre e hijo; a Lekeitio, donde rememora los veranos de la niñez; y al Madrid de los años setenta, en el que el joven Fernando comienza sus estudios. Los espacios recordados cobran gran importancia en el devenir del relato. En un ir y venir continuo entre Bilbao –ciudad de la infancia- y Madrid –ciudad de la juventud y madurez- el tiempo fluye inexorablemente. Solo el tren en el que recorre este camino se convierte en signo icónico del eterno presente: “en este libro el tren será terreno neutral en la guerra del Tiempo”. Otro espacio de significado vital es la casa familiar de Bilbao, la cual cobra vida, se humaniza a los ojos del escritor: “me ha llamado, ya solitaria, para que escriba aquí. Es ella la que me ha conducido por el pasillo hasta la mesa del pasado donde escribo. Es ella la que ahora me hace ver que soy la última persona que la habitará. Pero solo mientras escriba. Luego, apenas termine este libro, la casa morirá”. Un padre ausente, una casa que se cierra, un libro terminado y una etapa de la vida finalizada.
Desde el punto de vista narratológico, el juego de la temporalidad parece un arte. Son continuos los saltos temporales –analepsis, prolepsis- que se suceden a lo largo del relato, mostrándonos esa relación que comienza con el Miedo Mutuo “que desde el primer momento nos tuvimos mi padre y yo”, que impide que abran sus corazones y que gracias al regalo del reloj y al abrazo, a la Revolución Rusa y, sobre todo, al cine acaba desapareciendo para convertirse en complicidad.
El cine es uno de los temas que nutren la novela y que forjan la personalidad fantaseadora del niño Fernando, que se convierte en un cinéfilo y en un futuro contador de historias. Por la obra “visionamos” desde La venganza de Ulzana, Grupo salvaje, El puente sobre el río Kwai, Los pájaros, de Hitchcock… hasta series como Bonanza, retrotrayendo al lector maduro a sus recuerdos de infancia y juventud. Vivimos en este sentido un viaje interior con el autor: sus recuerdos son también, en cierto sentido, nuestros recuerdos.